
Soy Juan Fernando Zuluaga, empresario colombiano en la industria del conocimiento y la tecnología (y últimamente en el sector cultural y gastronómico). Escribo sobre vida empresarial, innovación, mercadeo, algo de arte y muchos cuentos.
En este lugar pongo mis notas: ideas de negocio, pensamientos en borrador, pedazos de ensayos, citas a trabajos de otros y pequeños relatos (publicados y sin publicar).
Si le gusta un cuento, por favor cuénteme por alguna red social; o si alguna idea de negocios le produce dinero, me debe un café. En eso soy irreductible.
Archivo
Juan Fernando Zuluaga C. - Director Ejecutivo de Actualícese - Centro de Investigación Contable y Tributaria
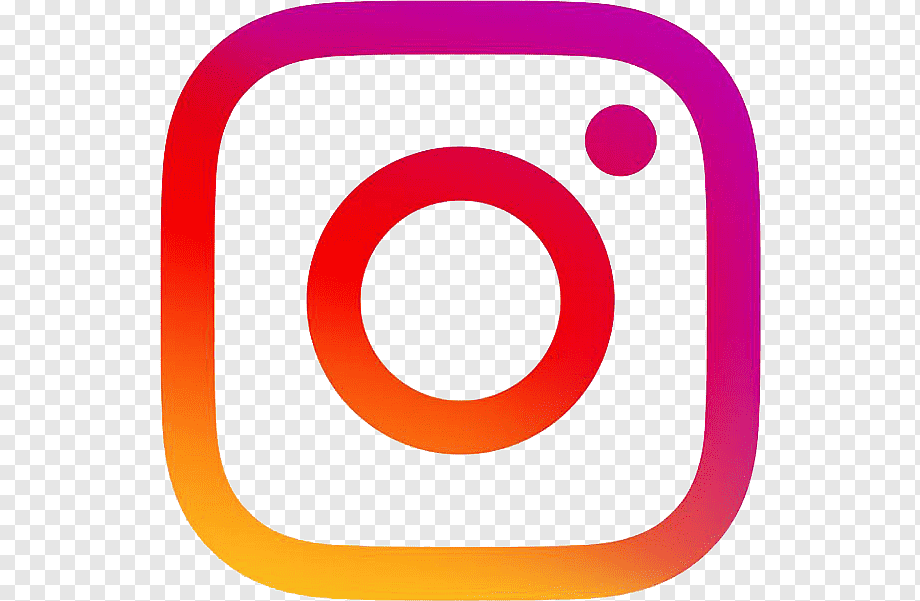



18 Sep 2022
Safávida
Ismaíl reclamó Persia en el verano de la conmemoración de los mil quinientos años de la encarnación de un dios en el que no creía.
A los siete años lo escaparon de la muerte en la que cayó su padre y su hermano mayor; a los doce lo comandaron a comandar la sangrienta batalla de Sarur, en la que se impuso a pesar de estar uno a cuatro en la alineación de fuerzas; a los trece lo entronizaron como shah de Azerbaiyán, y como no fue suficiente, a los catorce multiplicaron su título para convertirlo en shāh-ān-shāh; cumplidos diez años del inicio de su cruzada (qué paradoja), ya había conquistado todo Irán.
Unos años después perdió en la batalla de Chaldiran su halo divino después de una gran derrota. Se retiró a hacer poesía (ahogar las derrotas con letras, el cliché de todo bardo) y murió a los treinta y seis.
Le sucedió a su hijo de diez años, con quien se reinició el algoritmo, ya refinado: constante uno, ser enano (acepción cuatro y cinco de la RAE, escoja usted); constante dos, tener altos consejeros que lo lleven a batallas; constante tres, gobernar sabiamente y dejar conquistas y legados poéticos.
La dinastía safávida que fundó permaneció por otros doscientos años, reinicio tras reinicio.
Enlace para compartir: