6 May 2025
Megido
Joaquim nació ahí, en Megido, unos días antes de que Nacao II hiciera matar al rey Josías. Su cuerpo fue encontrado en el estrato IV de las excavaciones que veintitrés siglos después determinarían que debajo de él había decenas de Megidos destruidos. Eran ruinas de casas construidas sobre casas que reposaban sobre más casas.
Cuidó de los caballos en el establo de tres naves que le fue confiado por el ejército ganador; por años vio pasar comerciantes, ejércitos y espectros de filisteos y egipcios que debían decidir, ahí en Megido, si seguían su camino hacia Cafarnaún o Sidón.
Joaquim fue el último que murió ahí, sin familia, sin vecinos y con solo dos caballos que alguien había dejado abandonados.
Murió de la impresión cuando el fantasma del futuro discípulo Juan le advirtió que algunos milenios después, ahí, en Megido, se reunirían los ejércitos para dar la batalla del fin de los tiempos.
Ahí, en Har Megiddon, que algún romano re-bautizaría como Armagedón.
Notas & fuentes:
- Ideas, Peter Watson, pg. 244
- Megido era un montículo de tierra con más de veinte capas dejadas civilización tras civilización, después de ser abandonada y reconstruida más de veinte veces desde el 5000 a.c. hasta el 350 a.c. Aún están excavando.
- Está ubicado en Israel, en la bifurcación en la Vía Maris que lleva a Cafarnaún al este o al Líbano hacia el norte.
- Necao II, faraón egipcio, manda en 608 a.c. una expedición a Megido que terminó con la vida de Josías, rey de Judá en la Batalla de Megido. Por esos años está ubicado temporalmente este cuento.
- Tomé el nombre de Joaquim por este rey homónimo que participó en los sucesos.
- El Har Megiddon es mencionado en el Apocalipsis por el discípulo Juan.
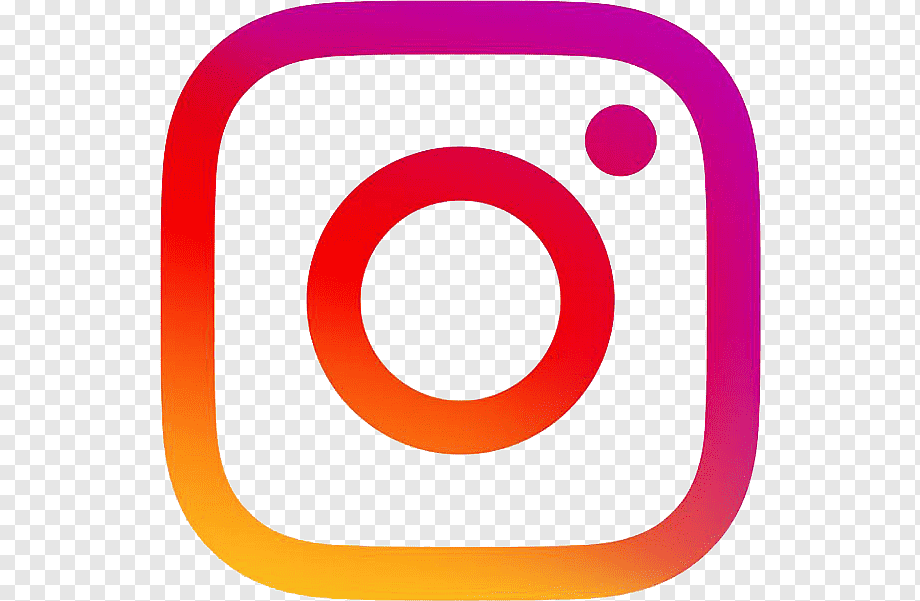


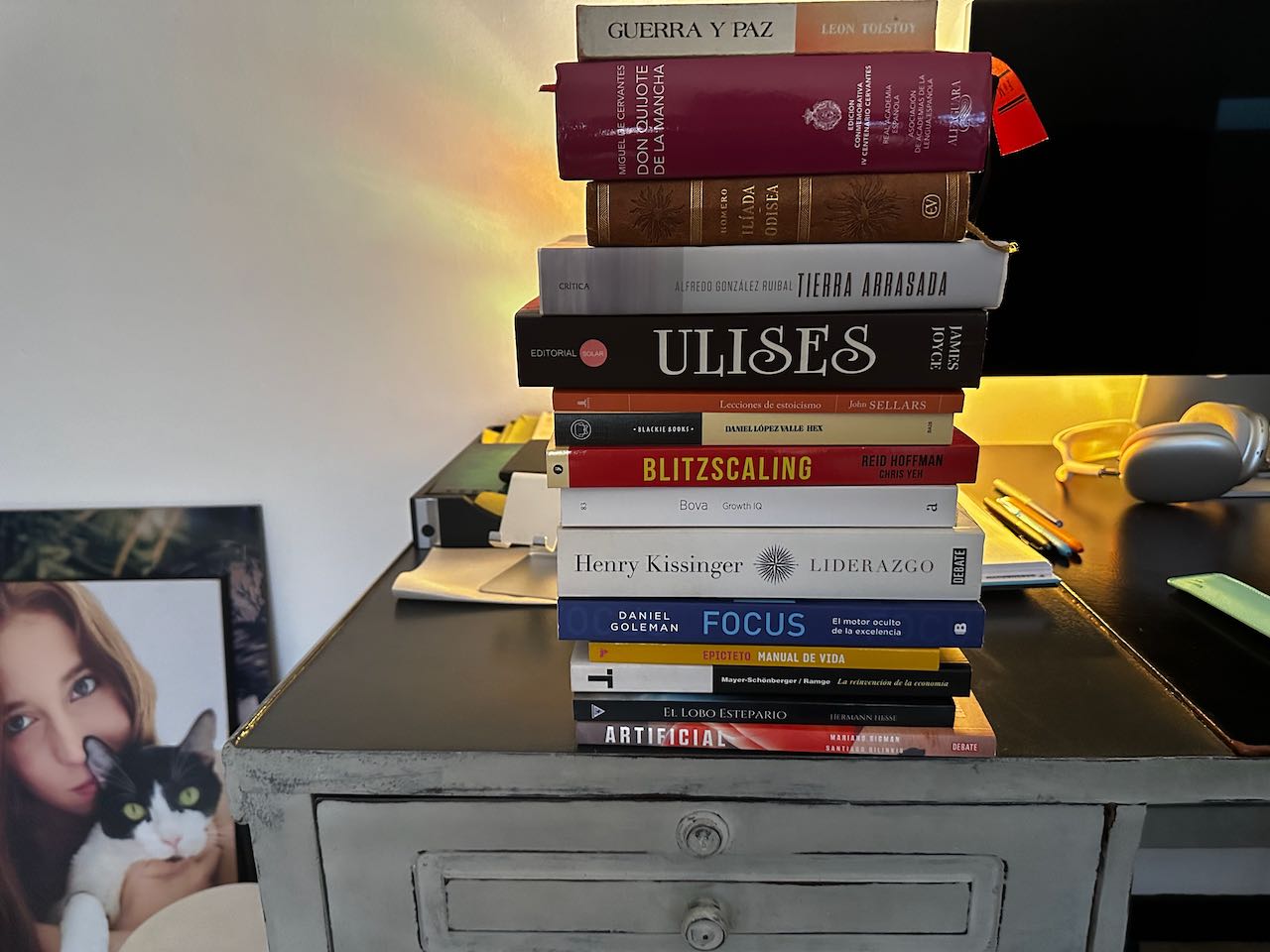





7 May 2025
Riddikulus
La mente es como un vaso de agua turbia: solo en reposo se aclara.
Pero poner la mente en blanco durante la meditación es bien, bien complejo. Seguir la respiración y estar atento al momento presente suena fácil, pero el cerebro es obstinado y se resiste.
En mi experiencia, los obstáculos son dos: pensamientos intrusivos y discusiones mentales con personas.
Hay dos técnicas que me han servido.
La primera, para los pensamientos intrusivos, es detectar que entran como palabras. Los pensamientos, para formarse, necesitan lenguaje; el lenguaje está compuesto de palabras; cualquier palabra tiene letras, y me he acostumbrado a verlas aparecer en la meditación. De hecho, pasa todo el tiempo. Mi técnica es simple: una vez aparecen las letras (en mi cerebro aparecen escritas en fuente Courier New, como este blog 😂), vuelvo a la respiración. Así, los pensamientos se desvanecen como por arte de magia.
A propósito de magia, la segunda técnica.
Cuando me engancho en una discusión mental con gente que está en mi mente, ya sea un cliente, un socio, empleado, familia o quien sea, le aplico un pequeño encanto que los convierte en bebés con pañales. Si mi amigo es calvo y tiene bigote, igual me lo imagino pequeñito con bigote y pañales, y le invito a salir de mi mente con cariño (¿quién se enoja con un bebé?). Después, de nuevo a la respiración.
Esta última me ha funcionado de maravilla. Es compasiva, me deja con una sonrisa interior, lo que facilita la llegada de la calma.
Cuando se la conté a una de mis hijas me dijo «¡le aplicas el encanto Riddikulus de Harry Potter!». No sabía, pero sí, se lo aplico. No los vuelvo arañas con patines o globos que se desinflan, sino bebés en pañales.
Y me ha servido mucho para tener reposo y claridad.
Nota (20250521): me gustó esta explicación de mindfulness con gatitos.