
Soy Juan Fernando Zuluaga, empresario colombiano en la industria del conocimiento y la tecnología (y últimamente en el sector cultural y gastronómico). Escribo sobre vida empresarial, innovación, mercadeo, algo de arte y muchos cuentos.
En este lugar pongo mis notas: ideas de negocio, pensamientos en borrador, pedazos de ensayos, citas a trabajos de otros y pequeños relatos (publicados y sin publicar).
Si le gusta un cuento, por favor cuénteme por alguna red social; o si alguna idea de negocios le produce dinero, me debe un café. En eso soy irreductible.
Archivo
Juan Fernando Zuluaga C. - Director Ejecutivo de Actualícese - Centro de Investigación Contable y Tributaria
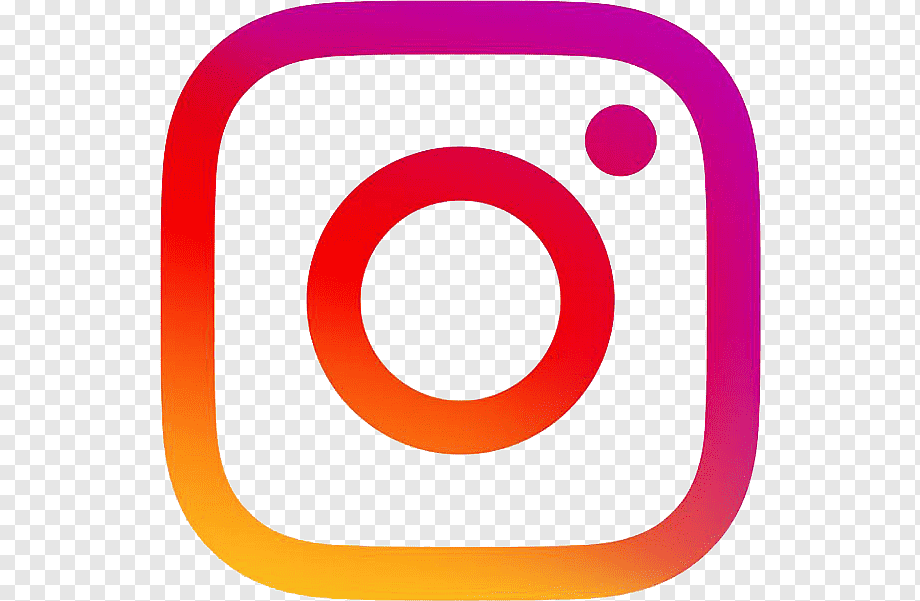



13 Oct 2022
Cincuenta y seis noventa y seis cuatro
Hace unos años asistía a una tía septuagenaria a abrir una cuenta en línea. Dudaba de todo: de su número de celular, de su correo electrónico (tuve que crearle uno) y hasta de su número de identificación.
Cuando llegó el momento de preguntarle qué clave usaría no tuvo dudas. Me la dio de un tirón, lo cual era muy extraño, dadas sus dudas anteriores.
Unos días después mi primo (el hijo de mi tía) me preguntó la clave para asistirla él. Cuando se la dije, exclamó: «¡es la misma mía!».
Meses después, en medio de risas en una reunión familiar descubrimos que esa misma clave era usada, sin ponerse de acuerdo, por más de cinco integrantes de la familia. Todos sabíamos por qué: era el número telefónico de la casa de la abuela.
Una suerte de seguridad ontológica que se manifiesta en algo obvio, pero ofuscado.
El número que titula esta nota es compartido por miles de jóvenes adultos, y ya es un fenómeno informático que ha sido asumido con seriedad; de hecho, ya pocos sitios en línea lo admiten como contraseña. La razón es un poco más aleatoria.
En un mundo tan obsesionado con la seguridad, parece que nos da tranquilidad esconder nuestros secretos a plena luz.
Enlace para compartir: