27 Jul 2017
Ubi sunt
Durán era el herrero encargado de reemplazar las herramientas de los albañiles que construían el lado norte de la catedral. Ni en Estorga ni en lugar alguno de la Maragatería había alguno tan habilidoso desde que el cambio de siglo lo dejó sin competencia, aniquilando a los dos maestros forjadores con un ántrax maligno que se llevó a un cuarto de la población de León. De su profesión, solo quedó un ayudante mudo, Froilán.
Durán lamentaba cada día los tiempos que le habían tocado, porque sabia que siempre antes había sido mejor. Hacía ya un par de siglos había cambiado el milenio, y ninguna de las promesas de los santos ni de los demonios se había materializado; ni el Jesús del Gólgota había renacido para acabar la iniquidad, ni el Lucero del Alba venía a reclamar su reino en medio de la corrupción de aquellos días.
Mientras fraguaba el molde para el fuste de alguna columna, se quejaba:
– Dime Froilán, después de todos estos años, de las revoluciones aplastadas y de tanto opresor triunfante, ¿dónde está el que nos eximiría de los reinos temporales y que según Él fracturaría la iniquidad? ¿a dónde fueron las promesas de vaciar de sangre los libelos del poder a nosotros los pobres?
Durán podía ser dramático en su queja. Mientras el mudo descargaba un martillo sobre un yunque al rojo vivo, continuaba:
–Si el dolor de los pobres es solo una mueca fatua para el noble, ¿qué podemos esperar de más altos poderes, sean divinos o malignos? ¿para qué la fe, sino para alimentar vanidades y al poder? ¿qué esperan para venir a reclamar su reino quienes supuestamente se alimentan de nuestra oración, ah?
De pronto, el ayudante mudo habló:
– Solo debes tener paciencia. Aquí estoy, esperando mi tiempo, arrastrándome en los sótanos de las catedrales, guardándome para el tiempo en que recibas lo que bien has merecido.
– ¡Cállate, diablo, vuelve al fuego y déjame seguir hablando con el muchacho! –gritó Durán, ya advertido por los sacerdotes exorcistas de la firmeza con la que debía hablar a esos entes cuando se manifestaban en el muchacho.
El diablo dejó mudo otra vez a Froilán y siguió esperando su tiempo. Poco menos de un milenio después, bajo los cimientos de esa misma columna maragata, salió al mundo en la forma menos esperada.
Notas:
- El tema de las catedrales me ha inquietado mucho por dos razones: al momento de escribir esto tengo en mi mesa de noche «Los pilares de la tierra«, de Ken Follett (en donde el protagonista es un constructor de catedrales en un ambiente medieval); y en este año he visitado al menos quince de ellas como parte del peregrinaje a Santiago de Compostela. El tema me persigue y me he dejado alcanzar.
- El Ubi Sunt como «motif» se refleja en la queja de Durán. Es un concepto muy interesante para explorar en distintas formas. Casi un milenio después, persistimos en él.
- Otro enfoque interesante para explorar es el de la permanencia del demonio en los cimientos de las catedrales, sobre todo en la de Astorga (nombre actual) y León: las figuras paganas y que mostraban al demonio fueron sacadas de las catedrales por orden papal hace un par siglos y confinadas a los museos que hay en los pisos inferiores. Entrar a esas mazmorras es ver un universo distinto y sobrecogedor lleno de diablos, criaturas y personajes deformes que hacen palidecer las descripciones de Dante, El Bosco o Goya.
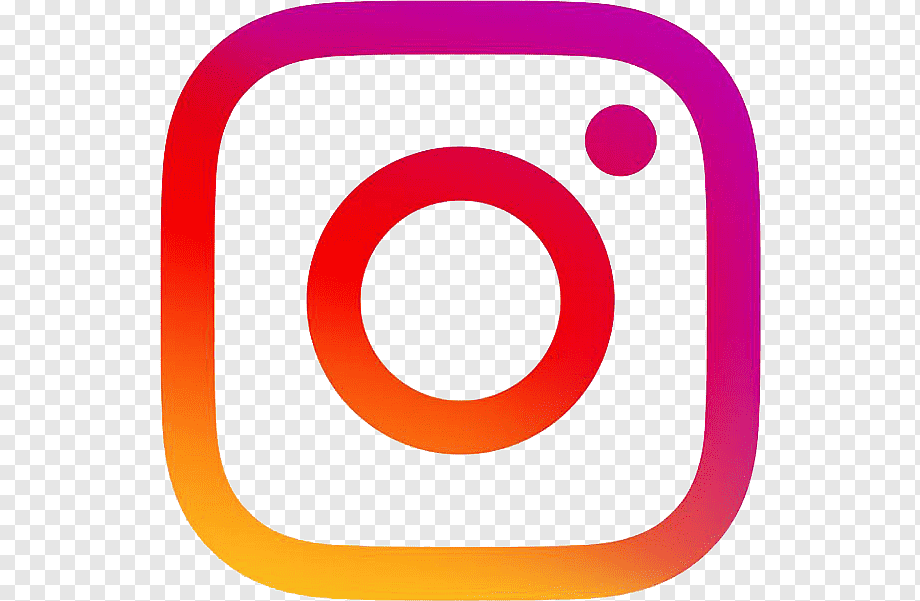

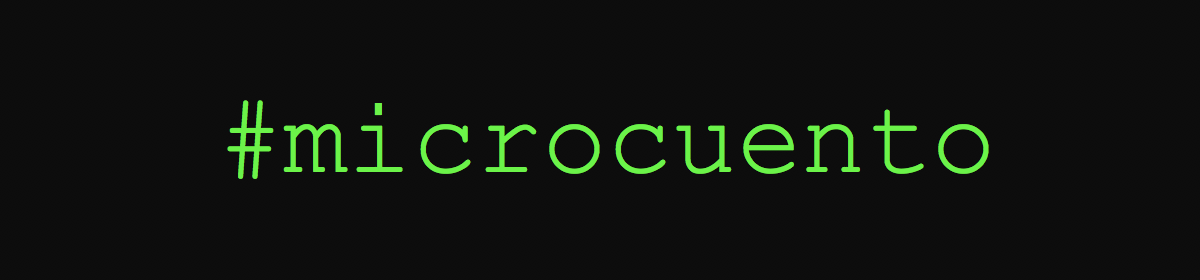


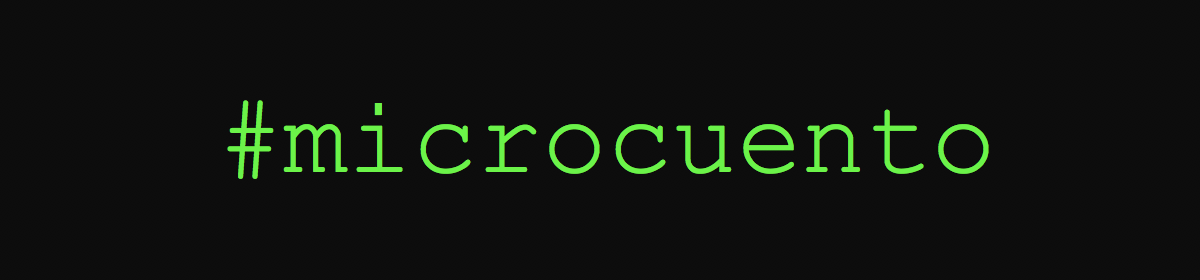




5 Ago 2017
Maldición
Así será mi maldición.
Dejaré que vivas destellos de fortuna, y satisfecho del logro de los deseos de tu corazón verás cómo ellos se minimizan ante tus ojos, para tener deseos más costosos, más lejanos, menos alcanzables. Así, te dará enorme dificultad vaciar tu mente.
Cuando tu amor navegue a un remanso tranquilo, verás que nunca hubo equilibro entre el deseo y el bienestar; y cuando por momentos fugaces lo encuentres, el apego te esclavizará, llevándote de nuevo a aguas turbulentas, a querer imponer una alteridad subyugada y a exigir que el otro sea un clon de tu caprichoso corazón. Tarde te darás cuenta de lo imposible de esa imposición.
Cuando tu y los tuyos gocen de salud, no lo disfrutarás, sino que estarás contando los días para que un galeno te anuncie algo. Y cuando estés sano, haré que tu mente no le preste atención a tu recién alcanzada armonía vital sino que no dejes de pensar en ese pequeño guijarro que ahora incomoda tu pie.
Dejaré que llenes tus bolsillos por momentos, solo para que veas todo lo que aún no puedes comprar. Y verás cómo puedo ser un Dios cruel y vengativo al darte fe y esperanza cuando toques fondo.
Así será mi maldición: recibirás un corazón que pueda sentir felicidad y una mente olvidadiza, distraída y ansiosa que no sabrá apreciarla.
Ahora, ve y encuentra a alguien que escriba esta historia y dile que así fue como te expulsé del paraíso.
Nota: recordé a Saramago en su Evangelio según Jesucristo, cuando plantea que si realmente dios quería encarnarse en un humano, era porque Él mismo ya era humano.