Morí hace casi doscientos años, pero aún los gritos de mis indios me despiertan para que reniegue de mi ignominia: debí matar a todos esos blancos.
Dejé que los ingleses me llamaran Rey, y ostenté orgulloso el título. Como Rey de la Isla Mosquito tuve poder de justicia, comercio y vida sobre mis súbditos, que confiaron en mí (oh perdón que jamás llegará) y me vieron como un líder justo.
Hasta que llegó Sir Gregor McGregor, un goliardo pocamonta de nombre tartamudo con quien negocié el desembarco de ciento ochenta y dos familias inglesas que vendrían a traernos medicinas, sabiduría y prosperidad.
McGregor nos engañó. A todos. A los blancos que llegaron en el barco les había prometido el arribo a lo que llamó «El Principado de Poyais», tierra de donde manaba leche y miel y de la cual podrían reclamar posesión de los terrenos que su vista alcanzara. Era gente pobre e iletrada, que dio sus últimos ahorros a ese mercachifles que los dejó abandonados al tercer día de la llegada.
Al principio también caí en la trampa. Como Cacique y Rey, permití que se asentaran confiando en la promesa de Sir Gregor según la cual vendrían hombres de ciencia que con artilugios mecánicos sorprendentes nos ayudarían a cosechar mejor, a mantener la carne cazada más tiempo salubre, a mantener la carne de nuestro cuerpo más tiempo saludable, y a entender mejor los mensajes de los dioses con esos tubos con lentes fantásticos que acercaban las estrellas. Todo fue mentira.
Fueron muriendo rápidamente. No soportaron el clima, los animales, la desesperanza. Los niños sufrieron muertes horribles a manos de depredadores nocturnos, nuestros viejos conocidos diezmadores de almas. Las madres adoloridas morían sin comer, y hasta mejor muerte, porque la comida los envenenaba. Infecciones, tos y pus se mezclaban en el barro de sus nauseabundos chozas, que nunca aprendieron a construir bien.
Me compadecí de ellos, perdón a mis ancestros, perdón a todos. Había prometido asesinar a todos y cada uno de los recién llegados en tanto viera que mi trato con McGregor fuera inválido, pero no lo hice. Quedaron vivos dieciseis, y llegaron vivos a su casa, doce años después, solo tres.
Los hubiera matado.
El descendiente de uno de ellos, Mr. Bennet Mahogany, autoinvestido como legítimo heredero del Principado de Poyais, vino cuatro décadas después y arrasó mi tribu, mi etnia, mi sangre.
Separó los ojos de mis sobrinos de las cuencas, separó a los hijos de de mis descendientes de sus madres, se paró sobre las quijadas de nuestros muertos y proclamó su victoria.
El polvo me reclama. Volveré, no importa cuantos siglos tome, hasta que mi queja se convierta en hacha y filo, hasta que la historia reivindique que nuestro salvajismo era más humano que la civilización que venía con el hombre blanco.
No debí ser benevolente. Debí matarlos a todos.
Notas:
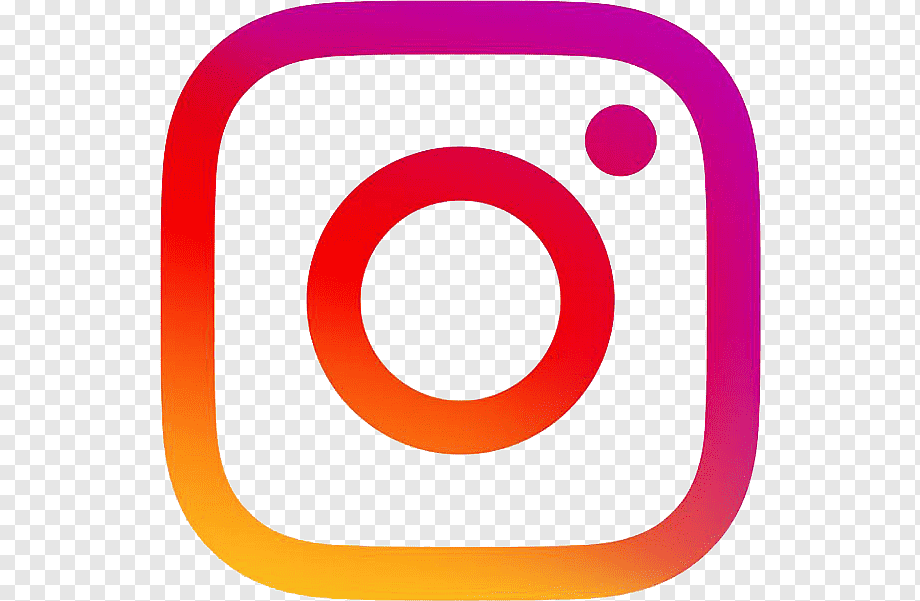

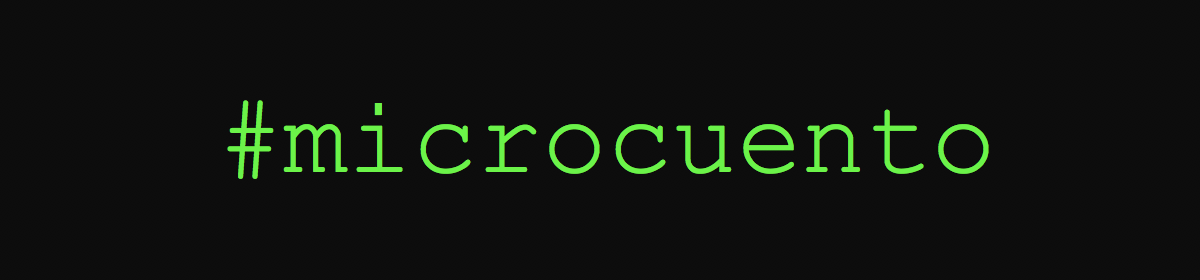












7 Ago 2018
Selfies
Bioy Casares denunció que había pueblos en donde aterraba la idea del daguerrotipo –forma primordial de la fotografía– porque la transferencia de la imagen suponía la transferencia del alma.
Tenían razón en el concepto, pero no en la medida: se pudo comprobar que era la cantidad de reproducciones de la imagen lo que hacía que el cuerpo original se vaciara con mayor o menor intensidad cuando se le reproducía en una imagen.
El Cristo Muerto fue el primero en ser vaciado de su alma por culpa de Messina. Lo sintieron también la esposa del Giocondo debido a Leonardo, y la Maja duquesa del Alba por culpa de Goya.
En tiempos posteriores fueron los bufones del reino (ahora llamados «celebridades») quienes perdieron el alma cuando sus fotografías empezaron a rodar por las revistas impresas del mundo entero.
Los políticos, que de alma ya poco tenían, al ser reproducidos en periódicos y noticiarios aprovecharon el vacío que quedaba en su pecho para llenarlo de ignominia y vulgaridad.
Con la irrupción digital la transferencia del alma a la imagen se consumó.
Ahora, cascarones de seres humanos van por ahí, documentando con selfies sus vidas vacías.